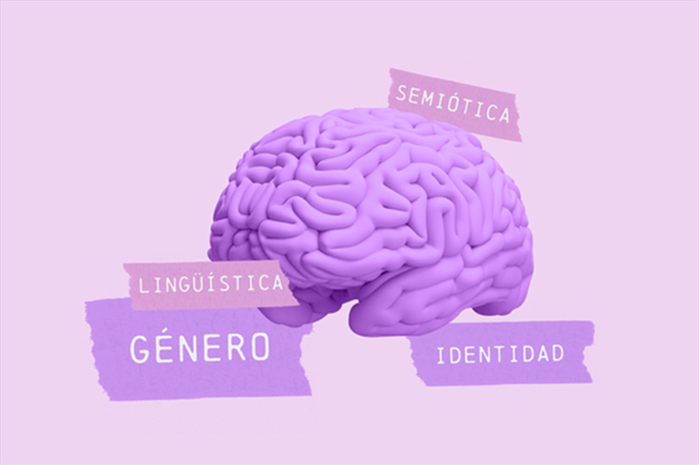En el psicoanálisis y la filosofía le prestamos atención particular al mundo de las ideas y las palabras. Al mundo de lo dicho y lo no dicho, que al final, lleva a un límite sobre el cual ninguna institución podrá decir sobre lo indecible del lenguaje: lo inconsciente.
Hay un saber en la lengua.
El psicoanalista francés Jacques Lacan —a partir de las lecturas de Sigmund Freud— instaura un nuevo lugar de enunciación sobre lo humano: “somos hablados”, “el inconsciente se encuentra estructurado como un lenguaje”.
Estas expresiones tienen una carga morfológica donde existen voces activas y pasivas, lugares de enunciación, palabras que se materializan construyendo sentidos no solamente en una red de significantes, sino en mascaradas del Yo y del cuerpo materializado por una discursividad.
Así, hacer de la lengua un objeto de estudio es hacer un trabajo fino, de producción, de imágenes que se encuentran incluso más allá del lenguaje. Que no solamente se encuentran capturadas por las leyes que rigen las instituciones que, de formas biopolíticas, quieren enmarcar el lenguaje. Tomar la lengua como una producción y como un objeto es intentar cabalgar lo indomable, sabiendo que siempre se tendrá una experiencia salvaje, de animalidad, de sorpresas.
La lengua se domestica, pero en el momento en el que el amo intenta gobernarla —y colonizarla— la bestia sodomiza al amo. Extrañamente cercano. Íntimamente extraño.
Ahí, nuestros discursos, sueños y formaciones de lenguaje deciden que podemos hablar aun no estando conscientes. En el borde del exceso pueden existir pasiones que no son habladas, anunciándonos incluso desde un Yo que se borra.
No espero hacer un análisis semiológico, lingüístico, gramatical sobre el lenguaje inclusivo. No busco que la lengua se vea como un modo de imposición e instalación de ideas que impacten rígidamente la forma en cómo vemos a nuestras sociedades. Sin embargo, creo que hacer un trabajo sobre la lengua es una invitación directa a interrogar el germen de quien habla y nuestras propias exploraciones sobre lo más extraño del “orden” del lenguaje. Se trata de la construcción de otro tipo de realidades que se pueden desidentificar colectivamente, al menos desde el discurso.
La lengua en dis-puta
A lo largo de su recorrido y analítica sobre el poder, Foucault introdujo el concepto de biopolítica como el ejercicio del control con el que a partir del siglo XVIII, el poder intenta racionalizar las problemáticas en relación a los seres vivientes. Este ejercicio del poder se localiza en la población, la higiene, la natalidad, la raza, la longevidad y, por último, el sexo.
Todas nuestras prácticas discursivas y no discursivas tienen un vínculo directo entre el poder y las poblaciones, entre la lengua y la realidad. El poder intenta dar una idea de un “saber-hacer” sobre la transformación de la vida y por lo tanto de un buen vivir.
La materialidad de la lengua se intenta gobernar como una forma de ideología desde la cual construir civilizaciones domesticadas, donde el pensar más allá del límite, fuera de la captura de la razón, la moral, las “buenas costumbres” y los manuales cargados de gramáticas biopolíticas, coartan el principio principal del lenguaje: explorar y producir el sentido del sujeto.
Yo, hombre
Magia, poesía, literatura, estética, psiquiatría, lingüística, semiótica, filosofía, psicoanálisis, estudios de género, miran a la lengua como un objeto que transmuta realidades y revoluciones. La lengua porta y expresa realidades que no solamente se encuentran de formas azarosas y moderadas, sino que parecería que van constituyendo relaciones que impactan a las comunidades y alteran las estructuras de cómo “se concebía al mundo”.
Hablar no es solamente enunciar lo que vemos y comunicar sobre y desde el mundo. Hablar recorre un sentido político del vivir. La psicoanalista búlgara Julia Kristeva nombra el lenguaje como un nudo de tres hilos donde interviene: el uno, el exterior y el otro. En el momento que se habla se construye un territorio, una nación, un lugar que quebranta una temporalidad y linealidad de una supuesta jerarquía de las palabras. Se habla para construir una habitación propia.
En nuestras culturas occidentales, capitalizadas, racializadas y heteronormadas, el lenguaje no es una categoría que adquiere una formalización inocente: es un objeto de análisis crítico sobre la forma en cómo nos relacionamos, como enunciamos al otro, el lugar abyecto que el otro puede ser (o no) expulsado de nuestros cuerpos sociales. En La Farmacia de Platón, el filósofo francés Jacques Derrida interroga el concepto de la oralidad y la escritura como construcciones en torno al símbolo fálico, el símbolo que por excelencia adquiere significados y establece relación de oposición frente a lo femenino.
El falo no es el pene. El falo es un concepto arquetípico que se ha regido para hacer un uso del simulacro del órgano sexual masculino, representando un lugar de saber, de poder, y de lugar dentro del clan.
Gayle Rubin dijo que el falo es un símbolo que, al construir las civilizaciones en torno a él, permite al hombre establecer otros vínculos jerarquizantes con todo lo que no posea características “masculinas”. El falo remite al ejercicio de poder, autoridad, agresividad, realizando exclusiones entre “quien lo posee” y “quien es intercambiada”.
No obstante, la mal-dicción del lenguaje inclusivo, además adquiere otros efectos y semánticas que despatriarcalizar la postura de algo tan inamovible como es el lenguaje. No es coincidencia que todos los significantes que surgen a partir del lado fálico, adquieren significados en torno a lo positivo del ser, “es un líder”, “héroe”, “autoridad”. Mientras que los significados en torno a lo femenino se lo asocia con lo negativo de las experiencias de la vida: “mujercitas”, “marica”, “hijx de puta”.
Estas ideas y la forma en cómo consentimos al mundo según Derrida son organizados por el concepto de Logos, es decir, la razón “occidentalizada”, el “tratado domesticado”, la “lengua gobernada por la razón”. Lo que tiene y debe servir para algo, que permite que el mundo pueda medirse, cuantificarse, cualificarse controlando absolutamente todos los espacios de vida. Es por eso que nos cuesta pensar y hablar en posiciones que no solo inviten a articular la idea de binarios, sino que a todo lo que no conocemos queremos darle un rostro de algo que tal vez haya pasado por la experiencia de ya ser enunciado.
Derrida denomina falogocentrismo —la unión entre el falo y el logo— a la producción de significados que van a sostener y sustentar la dominación masculina, e inclusive no solo que se domina al lenguaje de su alcance, sino que se construyen esferas por donde el lenguaje tiene y debe habitarse.
Por ello, el dominio del lenguaje no es solo un uso de reglas, sentidos y sintaxis. El uso y patriarcalización del lenguaje pasa por ser la primera forma de dominación, violencias y sometimientos colectivos de opresión.
X/Y/E
¿Quién cabalga lo impolítico y bestial de la lengua?
Los cambios lingüísticos, las emancipaciones del hablar, y los registros que suceden al nombrar lo innombrable, hacen posible que el lenguaje no quede solo en una mera articulación o en batallas absurdas sobre el uso de la o, la x, la y o la e. El cambio lingüístico que en un momento emerge como azar (leer el tratado de la RAE sobre el uso y la invención de las palabras), no solo tiene que ver con eficiencia de este uso, sino también con procesos políticos de territorios.
El uso de una expresión, de una letra, de una experiencia de cuerpx que no pasa por el binarismo falogocentrico, permite a los hablantes enunciar por otras vías la interacción de una política del deseo, que no solamente quede reducido a un plano de maquinarias gramaticales sordas y ciegas. Es, además, una invitación a que el mundo que se habita sea vivido como la primera expresión de ser nombrado sujeto: independizar la colonia de la lengua.
El acto de hablar, de nombrar en inclusivo, de escribir, de cómo la lengua cambia sentidos, afectos y nos revela lo que escapa de la conciencia, nos lleva a plantearnos: ¿Quién es el dueño del hablar? ¿Quién gobierna y galopa con furia el salvajismo de la lengua? ¿Quién decide domesticar a la bestia, y la bestia termina devorando todo a su alrededor?
No existe solución ni receta sobre el uso del lenguaje inclusivo, tampoco existen lineamientos de cómo hacer una lucha campal a favor del lenguaje inclusivo porque si no, también caemos en esos eufemismos que tanto batallamos.
Pero en estos tiempos contrarrevolucionarios —donde nos encontramos inmersos en sistemas patriarcales, neoliberales y colonialistas que intentan quebrantar los procesos de emancipación (sexuales, raciales, obreros, etcétera) que hemos venido luchando — cada vez se vuelve más difícil respirar y vivir.
Ese “bendito” (del latin bien decir) lenguaje inclusivo, no es una moda “progre” de grupos de “izquierdas”, como algunxs intentan desacreditar y desprestigiar con bromas que no apuntan a una reflexión crítica. El bien-decir del lenguaje inclusivo no es solamente hacer “enfadar” a un grupo específico de estudiosos del lenguaje; es también una invitación y decisión consciente, paulatina, calculada —y en ocasiones diseñada— para que los procesos de emancipación de las múltiples subjetividades, géneros, orientaciones e identidades queden con efectos retóricos sobre el accionar político.
En el prólogo del texto de Suely Rolnik Esferas de la insurrección, Paul B. Preciado dice que las palabras tienen alma, y que el alma tiene que encontrar sus propias palabras. Esto es un fundamento de análisis crítico en donde las luchas que nos enfrentamos en estos tiempos, no solamente son luchas históricas, sino luchas de cuerpxs que día a día se invisibilizan en nombre de “una norma, una regla”.
Cuidar del otrx es también cuidar de mí. Hablar del otrx es hablar de mí. Al final del día, el nido (este lugar) que habitamos juntxs nos convierte en un (nos)otrxs.